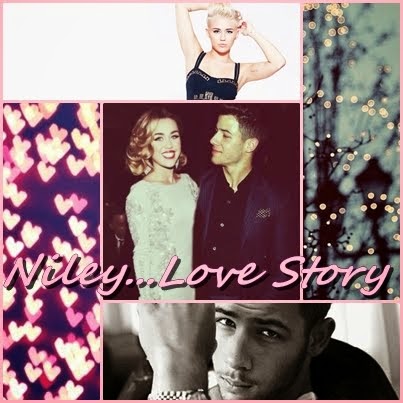—Su excelencia, la duquesa viuda de Claremont —entonó mayestáticamente el mayordomo desde el umbral del salón donde estaba sentado Charles Fielding, duque de Atherton.
El mayordomo dio un paso a un lado y entró una imponente anciana, seguida por su abogado de semblante tenso. Charles Fielding la miró, con los penetrantes ojos de color avellana rebosantes de odio.
—No te molestes en levantarte, Atherton —soltó la duquesa con sarcasmo, fulminándole con la mirada mientras este permanecía deliberada e insolentemente sentado.
Sin mover una pestaña, permaneció con la vista fija, en un silencio sepulcral. Charles Fielding, que estaba en mitad de la cincuentena, era aún un hombre atractivo, de cabello espeso y entrecano y ojos castaños, pero la enfermedad había causado estragos en él. Demasiado delgado para su altura, surcaban su rostro profundas arrugas de tensión y fatiga.
Incapaz de provocar una respuesta, la duquesa se dirigió al mayordomo:
—¡En esta habitación hace demasiado calor! —espetó, golpeando el bastón de puño enjoyado contra el suelo—. Corra las cortinas y deje entrar un poco de aire.
—¡Déjelo todo como está! —gritó Charles, con una voz teñida por el odio que la mera visión de la duquesa le había despertado.
La duquesa le dirigió una mirada fulminante.
—No he venido aquí a asfixiarme —dijo en tono amenazador.
—Entonces vete.
Su delgado cuerpo se envaró con la rigidez del resentimiento.
—No he venido aquí a asfixiarme —insistió apretando los dientes—. He venido aquí a informarte de mi decisión sobre las hijas de Katherine.
—¡Hazlo —exclamó Charles— y luego vete!
Los ojos de la dama se entornaron, furiosos, y el aire parecía romperse con su hostilidad, pero en lugar de irse, se dejó caer despacio en una silla. A pesar de su avanzada edad, la duquesa se sentaba tan tiesa y regia como una reina; en lugar de una corona un turbante púrpura adornaba su cabeza y en su mano tenía un bastón en lugar de cetro.
Charles la observó con precavida sorpresa, pues estaba convencido de que, si había insistido en celebrar aquel encuentro, era solo para tener la satisfacción de decirle en la cara que la disposición de las hijas de Katherine no le importaba lo más mínimo. No esperaba que se sentara, como si tuviera algo más que decir.
—¿Has visto la miniatura de las chicas? —declaró.
Bajó la vista hacia la miniatura que tenía en las manos y sus largos dedos se crisparon de manera convulsiva y protectora en torno a ella. Un dolor desnudo le ensombreció los ojos al contemplar a Miley. Era la viva imagen de su madre: la imagen de su hermosa y amada Katherine.
—Miley es la viva imagen de su madre —prorrumpió su excelencia de repente.
Charles levantó la mirada hasta cruzarla con la de ella y de inmediato su rostro se endureció.
—Soy consciente de ello.
—Bien. Entonces comprenderás por qué no acogeré a esa muchacha en mi casa. Yo aceptaré a la otra. —Levantándose, como dando por concluido aquel asunto, miró a su abogado—. Haga que el doctor Morrison reciba un talón bancario para cubrir sus gastos y otro para cubrir el pasaje en barco de la chica más joven.
—Sí, excelencia —respondió el abogado con una reverencia—. ¿Queda algo más?
—Sí, queda mucho más —profirió la duquesa con voz crispada y tensa—. Debo presentar a la muchacha en sociedad, deberé proporcionarle una dote, buscarle un marido...
—¿Y qué pasa con Miley? —interrumpió Charles con virulencia—. ¿Qué planeas hacer con la mayor?
La duquesa frunció el ceño.
—Ya te lo he dicho... esa muchacha me recuerda a su madre y no la alojaré en mi casa. Si la quieres, puedes quedártela. Querías desesperadamente a su madre, por lo que recuerdo. Y era obvio que Katherine te quería; incluso en el momento de su muerte pronunció tu nombre. Podrás cobijar a una imagen de Katherine, en su lugar. Te mereces tener que mirar a la mocosa.
La mente de Charles aún daba vueltas de gozosa incredulidad cuando la vieja duquesa añadió, arrogante:
—Cásala con quien te plazca, con cualquiera, salvo con ese sobrino tuyo. Hace veintidós años no toleré una alianza entre tu familia y la mía y sigo prohibiéndola.
Yo... —como si se le hubiera ocurrido algo, se interrumpió bruscamente y en sus ojos se reflejó el brillo de un triunfo maligno—. ¡Casaré a Dorothy con el hijo de Winston! —anunció alegremente—. Quise que Katherine se casase con el padre y se negó por tu culpa. Casaré a Dorothy con el hijo: ¡Al fin y al cabo conseguiré esa alianza con los Winston! —Una lenta y maliciosa sonrisa se expandió en su rostro arrugado y se echó a reír ante la expresión abatida de Charles—. ¡Después de todos estos años, voy a lograr el casamiento más espléndido de la década!
Y diciendo eso, salió de la sala seguida de su abogado.
Charles observó cómo se marchaba, con emociones que fluctuaban entre la amargura, el odio y la alegría. Esa perversa vieja perra le había dado sin saberlo algo que ansiaba más que la propia vida: le había dado a Miley, la hija de Katherine, la imagen de Katherine. Una felicidad que casi pertenecía al pasado inundó a Charles, seguida casi de inmediato por un estallido de ira. Esa taimada, cruel y maquinadora vieja estaba a punto de conseguir una alianza con los Winston, tal como siempre había querido. Estuvo dispuesta a sacrificar la felicidad de Katherine para conseguir esa relevante alianza y ahora iba a salirse con la suya.
La rabia de Charles ante la idea de que la vieja duquesa consiguiese también lo que siempre había anhelado casi eclipsaba la alegría que sentía por tener a Miley. Y entonces, de repente, se le ocurrió una idea. Entornó los ojos y empezó a darle vueltas, a repensarla y estudiarla. Y lentamente esbozó una sonrisa.
—Dobson —llamó nervioso a su mayordomo—. Tráeme papel y pluma. Quiero escribir un anuncio de compromiso. Haz que se entregue al Times de inmediato.
—Sí, excelencia.
Charles miró al viejo criado, con los ojos ardiendo de febril júbilo.
—Se equivocaba, Dobson —anunció—. ¡Esa vieja bruja estaba equivocada!
—¿Equivocada, excelencia?
—¡Sí, equivocada! ¡No es ella quien va a hacer el más espléndido casamiento de la década, sino yo!
Era un rito; cada mañana aproximadamente a las nueve en punto, Northrup, el mayordomo, abría la puerta principal de madera maciza de la palatina mansión campestre del marqués de Wakefield y un criado le tendía una copia del Times que había comprado en Londres.
Tras cerrar la puerta, Northrup cruzaba el vestíbulo de mármol y le daba el periódico a otro criado que se encontraba al final de la gran escalera.
—El ejemplar del Times de su señoría —recitó.
Aquel criado llevó el periódico por el vestíbulo y entró en el comedor, donde Nicholas Fielding, marqués de Wakefield, acababa, como de costumbre, su colación matutina y leía el correo.
—Su copia del Times, milord —murmuró el sirviente con timidez mientras lo colocaba junto a la taza de café del marqués y luego le retiraba el plato.
Sin mediar palabra, el marqués cogió el periódico y lo abrió.
Aquellos gestos se realizaban con la precisión impecable y perfectamente orquestada de un minueto, pues lord Fielding era un amo muy riguroso y exigía que sus propiedades y casas de la ciudad funcionasen con la misma precisión que una máquina bien engrasada.
Sus criados le temían, lo consideraban una deidad fría, amedrentadora e inaccesible a la que se esforzaban desesperadamente en complacer.
Las entusiastas bellezas londinenses a las que Nicholas llevaba a bailes, óperas, piezas teatrales —y a la cama— sentían más o menos lo mismo, pues él las trataba más o menos con el mismo sincero afecto que trataba a sus criados. Sin embargo, las damas lo miraban con disimulado deseo allí donde fuera, pues a pesar de su actitud cínica, le rodeaba un aura inconfundible de virilidad que hacía latir con fuerza los corazones femeninos.
Su espeso cabello era negro como el carbón, sus penetrantes ojos, del mismo verde que el jade indio, y sus labios firmes y de forma sensual. La fuerza severa e inquebrantable estaba tallada en cada rasgo de su rostro bronceado por el sol, desde las rectas cejas oscuras hasta la prominencia arrogante de la barbilla y la mandíbula. Incluso su constitución física era poderosamente masculina; medía más de metro ochenta, tenía amplias espaldas, caderas estrechas y piernas y muslos firmes y musculosos. Estuviera montando a caballo o danzando en un baile, Nicholas Fielding descollaba entre los demás hombres como un magnífico felino de la selva, rodeado de garitas inofensivas y domesticadas.
Como lady Wilson-Smyth comentó una vez entre risas, Nicholas Fielding era tan peligrosamente atractivo como el pecado e indudablemente igual de perverso.
Muchos eran de la misma opinión, pues cualquiera que mirara aquellos cínicos ojos verdes suyos era capaz de percibir que no había ni una fibra inocente ni ingenua en su ágil y musculoso cuerpo. A pesar de eso —o debido a eso—, las damas se acercaban a él como mariposas nocturnas a una llama abrasadora, ávidas de experimentar el calor de su pasión o disfrutar de la calidez de una de sus raras y perezosas sonrisas. Damas sofisticadas y casadas planeaban compartir su lecho; damas más jóvenes, en edad casadera, soñaban con ser la que derritiera su helado corazón y ponerlo de rodillas.
Algunos de los miembros más sensibles de la buena sociedad comentaban que lord Fielding tenía una buena razón para ser cínico en lo que a las mujeres se refería. Todo el mundo sabía que la conducta de su esposa cuando se presentó en Londres por primera vez, hacía cuatro años, había sido escandalosa. Desde el momento en que llegó a la ciudad, la hermosa marquesa de Wakefield había tenido una relación amorosa tras otra, ampliamente divulgada. Había puesto los cuernos a su marido repetidas veces; todo el mundo lo sabía, incluido Nicholas Fielding, a quien aparentemente no le importaba...
El criado se detuvo junto a la silla de lord Fielding, con una preciosa cafetera de plata en la mano.
—¿Le apetece más café milord?
Su señoría sacudió la cabeza y volvió la página del Times. El criado hizo una reverencia y se retiró. No esperó a que lord Fielding le contestara en voz alta, pues el señor rara vez se dignaba a hablar a ninguno de sus criados. No conocía la mayoría de sus nombres, tampoco sabía nada de ellos, ni le importaba. Pero al menos no era dado a soltar sermones, como buena parte de la nobleza. Cuando le molestaban, el marqués simplemente dirigía la glaciar carga de su mirada verde sobre el infractor y lo dejaba helado. Nunca, ni siquiera ante la más grande provocación, lord Fielding levantaba la voz.
Por eso, al sorprendido criado casi se le cae la cafetera de plata cuando Nicholas Fielding dio una palmada en la mesa con un estruendo que hizo bailar y rechinar los platos y exclamó con voz atronadora:
—¡Ese hijo de pu/ta! —Se puso en pie de un salto y miró el periódico abierto, con una máscara de furia e incredulidad en el rostro—. ¡Ese maquinador, intrigante...! ¡Es el único que se atrevería!
Dirigiendo una mirada asesina al impávido criado, salió de la habitación en dos zancadas, cogió la capa que le sostenía el mayordomo y salió de la casa como una exhalación, dirigiéndose directamente hacia los establos.
El criado que estaba de pie junto a la silla recientemente desocupada por lord Fielding echó un rápido vistazo al periódico abierto, con la olvidada cafetera aún suspendida de una mano.
—Creo que ha sido algo que ha leído en el Times —murmuró entre dientes, señalando el anuncio de compromiso de Nicholas Fielding, marqués de Wakefield, con la señorita Miley Seaton—. No sabía que su señoría planease casarse —añadió el sirviente.
—Me pregunto si su señoría lo sabía —musitó Northrup, mirando atónito el periódico. De repente, al darse cuenta de que se había olvidado de sí mismo hasta el extremo de comadrear con un inferior, Northrup arrancó el periódico de la mesa y lo cerró con presteza—. Los asuntos de lord Fielding no le incumben, O'Malley. Recuérdelo, si desea permanecer aquí.
Al cabo de dos horas, el carruaje de Nicholas se detenía bruscamente ante la residencia londinense del duque de Atherton. Un mozo de cuadra corrió hacia él y Nicholas le arrojó las riendas, salió del carruaje y subió decididamente la escalera principal de la casa.
—Buenos días, milord —entonó Dobson mientras abría la puerta principal y se hacía a un lado—. Su excelencia le está esperando.
—¡Apuesto a que sí, diantre! —le espetó Nicholas en tono mordaz—. ¿Dónde está?
—En el salón, milord.
Nicholas pasó ante él y atravesó el pasillo, sus grandes zancadas acompasaban su turbulenta ira mientras abría la puerta del salón y avanzaba directamente hacia el hombre digno y de cabellos grises que se sentaba ante la chimenea. Sin más preámbulo, soltó:
—¿Supongo que tú eres el responsable de ese infame anuncio del Times?
Charles le devolvió una mirada arrogante.
—Sí, lo soy.
—Entonces tendrás que enviar otro para desmentirlo.
—No —afirmó Charles implacablemente—. La joven vendrá a Inglaterra y tú vas a casarte con ella. Entre otras cosas, quiero un nieto tuyo y quiero tenerlo en mis brazos antes de dejar este mundo.
—Si quieres un nieto —soltó Nicholas—, todo lo que tienes que hacer es localizar a algún otro de tus bastardos. Estoy seguro de que descubrirás que ya te han dado docenas de nietos.
Charles hizo una mueca de desagrado, pero su voz se volvió más grave y amenazante.
—Quiero un nieto legítimo para presentarlo al mundo como mi heredero.
—Un nieto legítimo —repitió Nicholas con gélido sarcasmo—. Quieres que yo, tu hijo ilegítimo, te dé un nieto legítimo. Dime algo: si todo el mundo cree que soy tu sobrino, ¿cómo pretendes reivindicar a mi hijo como nieto tuyo?
—Lo presentaré como mi sobrino-nieto, pero yo sabré que es mi nieto y eso me basta. —Inalterado por la creciente ira de su hijo, Charles acabó de manera implacable—: Quiero que me des un heredero, Nicholas.
Las sienes de Nicholas le latían mientras luchaba por controlar su ira. Se agachó y apoyó las manos en los reposabrazos del sillón de Charles, con el rostro a pocos milímetros de distancia del anciano. Muy despacio y con mucha claridad, enunció:
—Te lo he dicho antes y te lo digo por última vez, no volveré a casarme. ¿Me entiendes? ¡No volveré a casarme nunca!
—¿Por qué? —exclamó Charles—. No eres un misántropo. Todo el mundo sabe que has tenido queridas y que las tratas bien. En realidad, todas parecen caer rendidas de amor por ti. Es obvio que a las damas les gusta estar en tu cama y es obvio que a ti te gusta tenerlas allí...
—¡Cállate! —explotó Nicholas.
Un espasmo de dolor retorció el rostro de Charles y se llevó la mano al pecho, los largos dedos se crisparon sobre su camisa. Luego bajó con cuidado la mano hasta su regazo.
Nicholas entornó los ojos, pero, a pesar de la sospecha de que Charles estaba solamente fingiendo el dolor, se obligó a guardar silencio mientras su padre proseguía.
—La joven dama que he elegido para que sea tu esposa llegará dentro de tres meses. Tendré un carruaje esperándola en el muelle para que vaya directamente a Wakefield Park. Por mor del decoro, me reuniré con vosotros allí y allí me quedaré hasta que se celebren las nupcias. Conocí a su madre hace mucho tiempo y he visto su parecido con Miley; no te desagradará. —Le tendió la miniatura—. Vamos, Nicholas —le instó con una voz melosa y persuasiva—, ¿no sientes la menor curiosidad hacia ella?
El zalamero intento de Charles endureció los rasgos de Nicholas hasta convertirlos en una máscara de granito.
—Pierdes el tiempo. No lo haré.
—Lo harás —prometió Charles, recurriendo a las amenazas en su desesperación—. Porque si no lo haces, te desheredaré. Ya te has gastado medio millón de libras de tu dinero restaurando mis propiedades, propiedades que nunca serán tuyas a menos de que te cases con Miley Seaton.
Nicholas reaccionó ante la amenaza con furioso desdén.
—Tus preciosas propiedades pueden arder y reducirse a cenizas por lo que a mí respecta. Mi hijo está muerto... ya no me sirve para nada tu herencia.
Charles vio un destello de dolor surcar los ojos de Nicholas cuando mencionó al niño y su tono se ablandó al compartir su pena.
—Admitiré que he actuado precipitadamente al anunciar tu compromiso, Nicholas, pero tenía mis razones. Tal vez no pueda obligarte a casarte con Miley, pero al menos no te predispongas contra ella. Te prometo que no hallarás en ella defecto alguno. Mira, tengo una miniatura suya y podrás comprobar por ti mismo lo hermosa... —La voz de Charles se apagaba mientras Nicholas giraba sobre sus talones y salía a grandes zancadas de la habitación, cerrando la puerta tras él con un estruendo ensordecedor.
Charles miró con el ceño fruncido la puerta cerrada.
—Te casarás con ella, Nicholas —advirtió a su hijo ausente—. Lo harás, aunque tenga que ponerte una pistola en la sien.
Unos minutos más tarde levantó la vista cuando Dobson entró con una bandeja de plata cargada con una botella de champán y dos copas.
—Me he tomado la libertad de elegir algo apropiado para la ocasión —anunció el viejo sirviente, feliz y confiado, dejando la bandeja en la mesa que estaba junto a Charles.
—En ese caso, deberías haber elegido cicuta —sentenció Charles con ironía—. Nicholas ya se ha ido.
Al criado se le aguó la cara.
—¿Ya se ha ido? Pero no he tenido la oportunidad de felicitar a su señoría por sus inminentes nupcias.
—Pues has tenido suerte —le advirtió Charles con una carcajada sombría—. Me temo que te habría partido la cara.
Cuando el mayordomo se fue. Charles cogió la botella de champán, la abrió y se sirvió una copa. Con una sonrisa decidida, levantó la copa en un solitario brindis:
—Por tu próxima boda, Nicholas.
—Solo serán unos minutos, señor Borowski —prometió Miley, Saltando del carro del granjero que cargaba a Dorothy y a sus pertenencias.
—Tómate tu tiempo —respondió mientras llenaba la pipa y sonreía—. Tu hermana y yo no nos iremos sin ti.
—Date prisa, Miley —suplicó Dorothy—. El barco no nos esperará.
—Tenemos mucho tiempo —le tranquilizó el señor Borowski—. Os llevaré a la ciudad y a vuestro barco antes de que caiga la noche, os lo prometo.
Miley subió corriendo la escalera de la imponente casa de Andrew, sobre la colina desde la que se divisaba el pueblo, y llamó a la pesada puerta de roble.
—Buenos días, señora Tilden —saludó a la oronda ama de llaves—. ¿Puedo ver a la señora Bainbridge un momento? Quiero despedirme y darle una carta para que se la envíe a Andrew, así sabrá dónde escribirme cuando esté en Inglaterra.
—Le diré que estás aquí, Miley —respondió la amable ama de llaves con una expresión poco alentadora—, pero dudo que te reciba. Ya sabes cómo se encuentra cuando tiene uno de sus achaques.
Miley asintió sabiamente. Lo sabía todo sobre los «achaques» de la señora Bainbridge. Según el padre de Miley, la madre de Andrew era una quejica crónica que inventaba dolencias para evitar hacer lo que no deseaba hacer y para manipular y controlar a Andrew. Patrick Seaton le había dicho eso a la señora Bainbridge a la cara algunos años atrás, delante de Miley, y la mujer nunca se lo había perdonado, a ninguno de los dos.
Miley sabía que la señora Bainbridge era un fraude y Andrew también. Por esa razón, sus palpitaciones, mareos y hormigueos en las extremidades tenían poco efecto en ninguno de ellos; Miley sabía que este hecho la ponía en contra de la mujer que su hijo había elegido como esposa.
El ama de llaves regresó con una expresión sombría en el rostro.
—Lo siento. Miley, la señora Bainbridge dice que no se encuentra lo bastante bien como para verte. Yo cogeré tu carta para el señor Andrew y se la daré a ella para que se la envíe. Quiere que llame al doctor Morrison —añadió en tono de indignación—. Dice que le zumban los oídos.
—El doctor Morrison se compadece de sus dolores, en lugar de decirle que se levante de la cama y haga algo útil con su vida —resumió Miley con una sonrisa de resignación, cogiendo la carta. Le habría gustado que no fuera tan caro mandar correo a Europa, así ella habría podido enviar sus propias cartas, en lugar de dejar que la señora Bainbridge las incluyese en las que enviaba a Andrew—. Creo que a la señora Bainbridge le gusta más la actitud del doctor Morrison que la de mi padre.
—Si me lo preguntas —confesó la señora Tilden de mal humor—, le gustaba demasiado tu padre. Era casi más de lo que alguien podía soportar, mirarla cómo se engalanaba antes de enviar a buscarlo en mitad de la noche y... no —se interrumpió y rápidamente se enmendó a sí misma—, no es que tu padre, con lo buen hombre que era, le siguiera el juego.
Cuando Miley se hubo ido, la señora Tilden subió la carta.
—Señora Bainbridge —anunció, acercándose al lecho de la viuda—, aquí está la carta de Miley para el señor Andrew.
—Dámela —soltó la señora Bainbridge en una voz sorprendentemente fuerte para una inválida—, y luego manda buscar al doctor Morrison de una vez. Estoy muy mareada. ¿Cuándo se supone que va a llegar el nuevo médico?
—Dentro de una semana —respondió la señora Tilden, entregándole la carta.
Cuando se marchó, la señora Bainbridge se atusó el cabello gris debajo de su gorro de encaje y miró con una mueca de desagrado la carta que descansaba junto a ella sobre su colcha de satén.
—Andrew no se casará con ese ratón de campo —le dijo desdeñosa a su doncella—. ¡Ella no es nada! Me ha escrito dos veces que su prima Madeline de Suiza es una muchacha adorable. Le he dicho eso a Miley, pero la est/úpida bruja no ha hecho ningún caso.
—¿Usted cree que traerá a la señorita Madeline a casa como su esposa? —le preguntó la doncella, ahuecando las almohadas sobre las que se recostaba la señora Bainbridge.
El delgado rostro de la señora Bainbridge se deformó de rabia.
—¡No seas idi/ota! Andrew no tiene tiempo para una esposa. Ya se lo he dicho. Este lugar es más que suficiente como para tenerlo ocupado y su deber es él y yo —cogió la carta de Miley con dos dedos como si estuviera contaminada y se la pasó a la doncella—. Ya sabes qué hacer con esto —dijo fríamente.
—No sabía que hubiera tanta gente ni tanto ruido en todo el mundo —estalló Dorothy desde un muelle del bullicioso puerto de Nueva York.
Los estibadores, acarreando maletas sobre los hombros, subían y bajaban las planchas de docenas de barcos; los cabestrantes crujían en lo alto, mientras las redes de carga, pesadamente abarrotadas, eran elevadas sobre el embarcadero de madera y transportadas sobre los costados de las naves. Las órdenes que gritaban los oficiales desde los barcos se mezclaban con los estallidos de risas estentóreas de los marineros y las obscenas invitaciones proferidas por damas vestidas con gusto chabacano que aguardaban en los muelles a los marinos que desembarcaban.
—Es emocionante —dijo Miley, mirando cómo los dos baúles que contenían todas sus posesiones terrenales eran transportados a bordo del Gull por un par de fornidos estibadores.
Dorothy asintió, pues estaba de acuerdo, pero su rostro se ensombreció.
—Sí, lo es, pero sigo recordando que al final de nuestro viaje nos separaremos, y todo por culpa de nuestra bisabuela. ¿Qué debe estar pensando para negarte su hogar?
—No lo sé, pero no debes pensar en eso —le aconsejó Miley con una sonrisa alentadora—. Piensa solo en cosas bonitas. Mira el río East. Cierra los ojos y huele el aire salado.
Dorothy cerró los ojos e inhaló profundamente, pero arrugó la nariz.
—Huele a pescado muerto. Miley, si nuestra bisabuela te conociera más, sé que querría que fueras con ella. No puede ser tan cruel y tan carente de sentimientos como para separarnos. Le hablaré de ti y le haré cambiar de opinión.
—No debes decir ni hacer nada que la distancie de ti —le advirtió amablemente Miley—. A partir de ahora, tú y yo dependemos por entero de nuestros parientes.
—No me distanciaré de ella si puedo evitarlo —prometió Dorothy—, pero siempre dejaré claro, a la menor ocasión, que debería irte a buscar de inmediato.
Miley sonrió, pero permaneció en silencio y al cabo de un momento, Dorothy suspiró:
—Me consuela algo pensar, aunque me envíen a Inglaterra, en que el señor Wilheim me dijo que, con más práctica y trabajo duro, podría convertirme en una concertista de piano. Dijo que en Londres hay excelentes profesores para enseñarme y guiarme. Preguntaré, no, insistiré en que nuestra bisabuela me permita seguir una carrera musical —concluyó Dorothy, mostrando una vena de determinación que poca gente sospechaba que existía detrás de su dulce y complaciente fachada.
Miley presagió los obstáculos que se le ocurrieron cuando consideró la decisión de Dorothy. Con la sabiduría que le daba ese año y medio más de edad, le dijo sencillamente:
—No insistas con demasiada vehemencia, cariño.
—Seré discreta —consintió Dorothy.
espero que les guste el capitulo largo y comenten. Besos